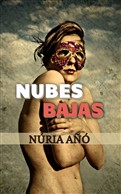Texto disponible en los siguientes idiomas:
Ella estaba en el patio, sentada próxima a la entrada, cuando volvió a enhebrar la aguja y la fue pasando por entre aquella tela gruesa, sólo que se acababa de pinchar. El marido había vuelto temprano del trabajo y la hallaba en el preciso instante en que llevaba su dedo gordo a los labios; al mismo tiempo, como si la viese perfilada suavemente por algún hilo dorado, en medio de aquella luz espléndida de media tarde. Sonaba alguna melodía de la época en aquel espacio concreto donde, según el movimiento que hiciera, o si repentinamente doblaba la tela, caían pedacitos de aquel tejido al suelo. “¿Qué?”, exclamó sólo con la mirada. “¿Eh?”, también él, como si anduviera distraído. De súbito el hombre entró y se alejó hasta que abrió una puerta. Enseguida sus manos se elevaron hacia algún estante, justo entonces sus dedos fueron rozando la funda polvorienta de una vieja máquina de escribir; luego la bajó.
Cuántas veces a ella, que escuchaba distraída el sonido insistente de las teclas, le hubiese gustado saber qué estaría escribiendo en aquel preciso momento. Mas sabía que debía aguardar, y su rostro se perdía de nuevo entre un montoncito de ropa pendiente de acabar. Y, sin embargo, tan a menudo, en vez de encontrarle cabizbajo en la mesa, habría preferido no saber leer, no saber nada de nada, y que él le hubiese contado otra historia. No precisamente aquella que tenía que ver con escribir libros. Por lo demás, cuánta incertidumbre…
De momento él no podía dejar el trabajo en la fábrica. De momento. Pero algún día triunfaría, si en más de una ocasión incluso lo había soñado y en sueños le parecía que viajaba por todo el mundo. ¿No se veía ella igual? No, ella por lo común seguía cosiendo dobladillos… Pero él, que destinaba un montón de horas, ¡y lo único que quería era hallar el modo de publicar! Si bien hasta la fecha no había gustado lo que escribía, ahora ya lo sabía, y quizá lo más justo fuese abandonar. En efecto, qué se sabía él de escribir cosas tan diferentes de aquellas que los editores soñaban tener en sus mesas de despacho antes de exprimir al autor de veras.
Y entonces aquello que diría en voz baja. “¿Cómo has dicho? ¿Eh? ¿Nada? ¡Pero cómo qué nada! Ah, eso. Escribir a la moda…”. Pues ahora sí que la había decepcionado. Y luego qué haría, si se podía saber, ¿es que no le quedaba ni una pizca de orgullo? Bueno, tampoco era eso lo que pretendía decir. Si ella no esperaba el triunfo, más bien la satisfacción de su marido, el poder ver un día su obra publicada. Si bien es cierto que uno ya intuía que resultaba complicado al no tener enchufe. Algo difícil de conseguir, incluso teniendo buenos conocimientos de electrónica.
Pero un día llegaba el olor de la obra nueva que ya se encuadernaba y empaquetaba. Mientras ella lo veía feliz y más apasionado que de costumbre, sobre todo cuando la cogió y quería bailar con ella, en aquel baile que se podía titular: de aquí va a salir algún hijo. Y aquella cantidad de palabras viajaba de un lado a otro, anhelando que aquel proyecto interesara a alguien. Palabras y más palabras, algunas anotadas durante el descanso de su otro oficio; otras, con ayuda de su mujer. Aquella que se movía lentamente por el jardín, y él, fatigado, también se quitaba sus gafas de pasta, aunque de pronto la veía, podando los rosales, llevaba una bata gris y blanca. Luego, ella se giró de perfil y ya apuntaba su tripa en avanzado estado de gestación. Por más que él seguía con lo suyo, su mirada de nuevo enfocada hacia la mesa de madera, tratando de inmortalizar algún momento previo, y al fondo de aquella alcoba, muchos libros. Si por la cantidad de obras que aquel hombre albergaba en los estantes, parecía que uno había nacido hacía ya muchos años.
Con sus amigos hablaba de escritores y libros que le maravillaban, comenzando por aquellas lecturas que le habían marcado a una edad temprana, poco después ya practicaba con los primeros cuadernos y la tinta corría página tras página. Cosas sencillas de juventud, aunque se vislumbraba que llegaría lejos, que había nacido para aquello. Tan a menudo le devolvían su manuscrito más reciente con alguna carta breve que le adjuntaban. Entonces aquella ilusión por las cosas se veía de nuevo aplazada, reducida en la sombra, cualquiera de aquellos días en los que, al abrir la puerta, recibía una nueva respuesta. Antes de saber cuál sería, su mujer expresó que nada de lo que le dijeran le afectara, pues ella sí creía en él. Y allí, muy próximo a aquellos rosales floridos, le vio sonreír y, al abrir el sobre, llorar como a un niño. Llevaba un jersey marrón de lana y dos pequeños agujeros en el codo que ella reforzaría con hilo y aguja. Si todo en la vida se solucionara con un zurcido… El mundo estaría lleno de ellos.
Mas un par de kilómetros atrás, en la ambulancia, él ha dicho: “Al final me voy a morir sin haber publicado”. De súbito ella se ha encogido de hombros, como si no tuviese importancia. Quizá porque es ahora cuando se da cuenta de que ya no está y se estremece. Fuera todo apunta que se trata de un día bonito, de aquellos que por fuerza ha de ser soleado. Pues es la feria del libro, el día en que autores, editores, agentes, lectores y transeúntes pasean entre libros. Luego al día siguiente ya puede llover. Qué más da.